Sitopía: repensar nuestras vidas a través de la alimentación
Hacia un nuevo modelo alimentario
- Dosier
- Oct 21
- 15 mins

Vivimos en un mundo configurado por la alimentación, es lo que la autora llama sitopía o “lugar de comer”. Si le otorgásemos valor a la alimentación y a las comunidades el control de su tierra, viviríamos en un patrón de desarrollo totalmente nuevo. En vez de megaciudades expandiéndose sin límites, se desarrollarían nuevas comunidades rurales. Y estaríamos en el camino hacia una buena sitopía.
¿Cómo viviremos en el futuro? Esta pregunta nunca había parecido tan abierta ni tan restringida a la vez. La pandemia del coronavirus ha alterado nuestras vidas de una manera inaudita, y nos ha abierto los ojos a numerosas constataciones, tanto buenas como malas: el hecho de que nuestra relación con la naturaleza está peligrosamente desequilibrada; el hecho de que, a pesar de que disponemos de una tecnología increíble, no tenemos la sabiduría para utilizarla y compartirla con cabeza, y, sobre todo, el hecho de que, como principales depredadores del planeta, tenemos la responsabilidad de preservarla para futuras generaciones. En resumen, estamos todos en el mismo barco.
El contraste entre una apariencia de posibilidades infinitas y una limitación profunda es la condición paradójica de nuestra época. En esencia, representa el conflicto entre nuestras proezas tecnológicas destacables y la capacidad de apoyo finita de nuestro planeta. Para algunos, la respuesta a este enigma es imaginarnos conquistando el espacio, mientras que para otros el reto es más local e inmediato: proponer una visión de una buena vida que nos permita vivir en armonía con la tierra, algo que la mayoría de nuestros compañeros humanos suscribirían. Creo que la forma más poderosa de hacerlo es mediante la alimentación.
¿Por qué la alimentación? No es necesario explicar a ningún barcelonés que la alimentación ocupa un lugar central en nuestras vidas. Que necesitamos comer es un hecho, y que comer representa nuestra fuente de placer más compartida significa que la alimentación se encuentra en el punto focal entre nuestras dos relaciones más importantes: la naturaleza y los demás. La alimentación es el vínculo que nos conecta, tanto con nuestros compañeros humanos como con la tierra y el mar que nos nutren, y configura nuestros pensamientos, cuerpos, casas, espacios de trabajo, políticas, economías, ciudades, paisajes, medio ambiente y clima. Tanto si nos damos cuenta como si no, vivimos en un mundo configurado por la alimentación; un lugar al que llamo sitopía, o “lugar de comer” (del griego sitos, ‘comer’, y topos, ‘lugar’).[1] Como muchos de nosotros, en el mundo industrializado, no otorgamos valor suficiente a la alimentación, vivimos en una mala sitopía.
Viviendo en una ciudad moderna como Londres, resulta difícil apreciar la fuerza con que la alimentación configura nuestro mundo. La industrialización ha ocultado las conexiones vitales sin las cuales la vida urbana se detendría por completo rápidamente: las complejas cadenas de abastecimiento que llevan cereales, aceite, legumbres y sardinas desde los campos y los mares, donde se producen, hasta las fábricas, supermercados, cafeterías y cocinas. La comida de nuestros platos es emisaria de otro mundo; un mundo que cada vez se parece más a una pesadilla de ciencia ficción que a las optimistas imágenes que podemos concebir. Desde grandes granjas de engorde y almacenes llenos de animales infelices hasta monocultivos de cereales recolectados por cosechadoras dirigidas por drones, enormes traínas que arrastran las redes por el fondo marino o líneas de producción robotizadas que cortan el pescado a una velocidad frenética; los procesos industriales que vertebran nuestra existencia moderna son tan eficientes como despiadados. El sector agroalimentario moderno encarna de muchas maneras la funesta combinación de capacidad tecnológica e indiferencia ecológica que hoy en día amenaza nuestras vidas y nuestro planeta.
[1] Véase Steel, C. Sitopia: How Food Can Save the World. Chatto & Windus, Londres, 2020.
La agricultura industrial ha debilitado gravemente la biodiversidad, mientras que nuestra invasión de la naturaleza nos expone a nuevas enfermedades.
Nuestra forma de vida moderna se basa en la comida barata; pero, si nos paramos a pensar en ello, esto no puede existir. Las judías, las zanahorias, el pollo y el queso que comemos provienen de seres vivos que matamos para poder vivir. La comida, en otras palabras, es vida; abaratarla es abaratar la vida misma. Y es precisamente esto lo que hemos estado haciendo durante los últimos dos siglos. Si tuviéramos en cuenta la gran cantidad de factores externos que afectan a la alimentación producida industrialmente para marcar el precio —cambio climático, deforestación, extinciones masivas, contaminación, agotamiento del agua, degradación del suelo, merma de las existencias de pescado, obesidad, enfermedades relacionadas con la alimentación y pandemias zoonóticas—, esta comida se volvería inaccesible; y, de hecho, ya lo es.
La pandemia del coronavirus nos ha mostrado la realidad y nos ha revelado cuán desequilibrada está nuestra relación con la naturaleza. La agricultura industrial ha debilitado gravemente la biodiversidad, mientras que nuestra invasión de la naturaleza nos expone a nuevas enfermedades. Los expertos llevan tiempo advirtiéndonos sobre estos peligros, aunque para muchos estas advertencias se volvieron reales cuando las estanterías de los supermercados estaban casi vacías al inicio del confinamiento. En ese momento, la ilusión de la abundancia fácil se rompió. Las estanterías se volvieron a llenar, pero los problemas subyacentes no han desaparecido. Todo esto nos plantea una pregunta: ¿qué pasaría si tuviéramos que dar un nuevo valor a la alimentación? La respuesta es que habría una revolución, no solo en la forma en que comemos, sino en cómo vivimos. De hecho, podemos afirmar que este movimiento es la acción más poderosa que podemos hacer para que nuestras vidas sean más saludables, equitativas y resilientes.
 Il·lustració © Riki Blanco
Il·lustració © Riki BlancoLa paradoja urbana
Una ventaja de repensar nuestras vidas a través de la alimentación es que tenemos numerosos ejemplos de cómo hacerlo en nuestro pasado. En realidad, sería una pequeña exageración decir que la vida de la era preindustrial giraba en torno a la cuestión de cómo nos alimentamos (aún más cuando se trataba el espinoso problema de cómo alimentar las ciudades). Tanto Platón como Aristóteles abordaron el problema y concluyeron que las dimensiones de la polis, o ciudad-estado, eran fundamentales: si era demasiado pequeña, carecería de recursos para defenderse; si era demasiado grande, tendría problemas para alimentarse. La organización ideal, según convinieron ambos filósofos, era que todo ciudadano debía tener una casa en la ciudad y una granja en el campo de la que obtener el alimento. Multiplicada, esta gestión del hogar, u oikonomia (de oikos, ‘hogar’, y nemein, ‘gestión’), convertiría la polis en autosuficiente, con regiones rurales y urbanas en perfecto equilibrio.
Aunque pocas ciudades preindustriales alcanzaron este ideal, es cierto que todas practicaban un cierto tipo de oikonomia. Algunas eran muy productivas, generando toda aquella comida que se podía cultivar a escala local. Los pueblos y ciudades estaban rodeados, sin excepción, de huertas, huertos y viñedos, fertilizados con generosas dosis de heces (excrementos de animales y humanos), que se recogían cuidadosamente con este objetivo. La mayoría de las casas tenían cerdos, gallinas o cabras, que se alimentaban con las sobras de la cocina, mientras que los hogares suburbanos se especializaban en productos lácteos y en el engorde del ganado (que, a menudo, debía recorrer muchos kilómetros hasta el mercado) con el grano usado de los cerveceros. La única excepción era el alimento básico de las ciudades, el cereal, que no se podía cultivar en las ciudades ni tampoco transportar fácilmente, ya que era pesado y voluminoso en relación con su valía. Por este motivo, la mayoría de las ciudades preindustriales siguieron siendo pequeñas: en 1800, solo el tres por ciento de la población mundial vivía en asentamientos de 5000 personas o más.[1]
Las ciudades marítimas, sin embargo, tenían una ventaja considerable respecto a sus vecinas de interior, ya que podían importar la comida por mar (en el mundo preindustrial, el transporte marítimo era 40 veces más barato que el terrestre).[2] Roma fue pionera en este tipo de abastecimiento, ya que conquistó los territorios vecinos de Sicilia, Cerdeña y el norte de África para imponer el pago de impuestos con cereales. Con una impresionante cifra de un millón de habitantes en el momento de máximo esplendor del imperio, la ciudad importaba cereales, aceite, vino, jamón, miel y una salsa de pescado fermentado llamada liquamen desde el Mediterráneo, el mar Negro y las costas del Atlántico Norte.
Roma, la primera ciudad en sobrepasar su periferia, demostró la “paradoja urbana”: aunque los que vivimos en ciudades nos consideramos urbanos, el hecho de que nuestra comida venga de otra parte significa que también habitamos el campo.
Hoy en día, resulta fácil ver paralelismos entre la cultura de la alimentación de Roma y la nuestra. Roma, la primera ciudad en sobrepasar su periferia, demostró lo que llamo “paradoja urbana”: aunque los que vivimos en ciudades nos consideramos urbanos, el hecho de que nuestra comida venga de otra parte significa que, en un sentido más profundo, también habitamos el campo. A pesar del sitio donde vivimos, los humanos necesitamos tanto a la sociedad como a la naturaleza para prosperar. Esta dualidad se encuentra en la raíz de nuestro dilema: cuanto más nos agrupamos en ciudades, más nos alejamos, tanto física como mentalmente, de nuestras fuentes de subsistencia.
Lecciones de Letchworth
El ideal griego de ciudad-estado —evidentemente, una respuesta directa a la paradoja urbana— se ha mantenido como un pensamiento utópico dominante desde entonces. De hecho, dos de los tratados utópicos más influyentes que se han escrito nunca —Utopía de Tomás Moro en 1516 y Garden Cities of To-Morrow de Ebenezer Howard en 1902— son claras herederas que plantean, a su manera, cómo recuperar el modelo de la ciudad-estado.
La Utopía de Moro es un reino imaginario de ciudades-estado independientes, situadas a un día de distancia a pie entre sí. Los utópicos viven en grandes bloques urbanos con amplios jardines, donde pueden cultivar fruta y verdura, y enseñan a los niños a cultivar desde muy pequeños.[1] Todos los ciudadanos se turnan para cuidar de los campos, donde pasan dos años obligatoriamente; aquellos que disfrutan de cultivar (todos lo hacen), pueden decidir dedicarse a ello permanentemente. Todas las tierras y propiedades de Utopía se gestionan de manera comunitaria, y las familias y los vecinos a menudo comparten comidas comunes, que niños y adultos cocinan y comen juntos.
[1] Véase Moro, T. Utopía (1516). Trad. Mallafrè Gavaldà, J. Ariel, Barcelona, 2016.
Howard denomina a su ciudad-jardín “imán pueblo-ciudad”, y argumenta que una red de ciudades de tamaño limitado rodeada de campos aportaría beneficios a la vida urbana y rural, al tiempo que se eliminarían los inconvenientes de los dos espacios.
Utopía destaca por su obsesión con la alimentación, como ocurre en la ciudad-jardín de Howard, que, en esencia, es la Utopía de Moro ampliada. Howard, que reconoce la necesidad humana de vivir en sociedad y tener contacto con la naturaleza, denomina a su ciudad-jardín “imán pueblo-ciudad”, y argumenta que una red de ciudades de tamaño limitado (con un máximo de 32 000 residentes) rodeada de campos aportaría beneficios a la vida urbana y rural, al tiempo que se eliminarían los inconvenientes de los dos espacios.[1] Básicamente, toda la tierra ocupada por una ciudad-jardín es de propiedad colectiva de sus residentes en forma de fondo público, de modo que, cuando el valor de la tierra aumentara como resultado de la presencia de la ciudad, serían los ciudadanos, y no los propietarios privados de la tierra, los que obtendrían los beneficios.
En 1903, Howard tuvo la oportunidad de hacer realidad su sueño cuando un grupo de industriales pioneros lo apoyaron para que pudiera construir un prototipo de ciudad-jardín en el pueblo de Letchworth, en Hertfordshire, a casi 63 kilómetros al norte de Londres. Al principio, todo fue bien, pero el proyecto tuvo problemas para atraer inversores dispuestos a aceptar las bajas tasas de rentabilidad que podía ofrecer, lo que llevó a los primeros inversores de Howard a renunciar a su promesa de ceder una parte de las sus rentas a la ciudad, hecho que hizo que finalmente Howard abandonara la empresa.
Aunque Letchworth no logró llevar a cabo la idea de Howard, aún representa un hito significativo en el planeamiento urbano, ya que promueve un fondo comunitario activo, además del primer “cinturón verde” protegido del mundo. Pero el sueño de la ciudad-jardín se desvaneció, porque el balance no obtuvo una puntuación suficientemente alta: el capitalismo triunfó sobre la oikonomia. Por lo tanto, una lección que podemos aprender de Letchworth es que la sostenibilidad es incompatible con la lógica capitalista. Si queremos construir sistemas alimentarios y comunitarios mucho más resilientes, necesitaremos un nuevo tipo de economía.
[1] Véase Howard, E. Garden Cities of To-Morrow (1902). MIT Press, Paperback Edition, Cambridge, Massachusetts, 1965.
 Il·lustració © Riki Blanco
Il·lustració © Riki Blanco“Et in sitopia ego”
Creo que la alimentación puede formar la base de esta economía. Cuando damos valor a la alimentación, no solo se lo damos al mundo natural del que proviene, sino a todas aquellas personas que trabajan para producir, transportar, empaquetar, vender y cocinar la comida, así como para gestionar los residuos resultantes. A diferencia del capitalismo, que explota la naturaleza y elimina el factor humano de toda posible transacción, una economía sitópica daría valor a la naturaleza y la actividad humana por encima de todo lo demás, y buscaría el equilibrio entre ambas. Si queremos un futuro en el que todo el mundo se alimente bien, podemos construir una buena vida estructurada alrededor de nuestros máximos placeres y necesidades compartidos; un modelo cuya lógica interna lleva a sociedades más justas y con un mayor equilibrio con la naturaleza. Cuando damos valor a los alimentos, en definitiva, podemos transformar el ciclo vicioso de nuestras vidas consumistas en uno virtuoso en el que la producción y el consumo estén en equilibrio.
Como la mayor parte de la comida viene del campo, se entiende que debemos compartir la tierra de manera más equitativa. Esto es lo que pretendía Howard con su ciudad-jardín: dar a los ciudadanos el control de su área local y distribuir las rentas altas entre la comunidad a partir de un “impuesto del valor de la tierra”, con el que quería garantizar el acceso a la sociedad y la naturaleza de forma permanente.
Si damos valor a la alimentación y a las comunidades el control de su tierra, en lugar de megaciudades que se expanden sin límites, se desarrollarían nuevas comunidades rurales.
¿Cómo cambiaría el mundo si intentáramos llevar a cabo esta transformación? Si damos valor a la alimentación y a las comunidades el control de su tierra, veríamos un patrón de desarrollo totalmente nuevo. En lugar de megaciudades que se expanden sin límites, se desarrollarían nuevas comunidades rurales (el confinamiento ha demostrado que ya no necesitamos estar en las ciudades para estar conectados). Podríamos rodear las ciudades actuales con campos y granjas regenerativos, convertir los tejados, los aparcamientos y los arcenes en huertos y campos, y diseñar casas y lugares de trabajo adaptables con grandes cocinas, jardines compartidos y balcones. Asimismo, las áreas rurales estarían provistas de los servicios esenciales como banda ancha, transporte público, hospitales y escuelas. La vida en la ciudad y en el campo sería más rica, ya que la gente pasaría más tiempo cultivando, cocinando y compartiendo comida con sus amigos y familiares, en vez de ir con prisas a todas partes para intentar ganar más dinero para vivir. Los nuevos centros de comida rejuvenecerían los centros de las ciudades, y las redes de pequeños productores y proveedores prosperarían y reconectarían las ciudades con las afueras. Las granjas de engorde industriales y las explotaciones agrícolas serían reemplazadas por granjas orgánicas más pequeñas que pondrían en primer plano la salud del suelo, la biodiversidad y la recogida de agua y carbón, y solo se alimentaría al ganado con pastos naturales o formaría parte de sistemas de agricultura regenerativa.
Si todo parece demasiado utópico es porque, cuando se da valor a la alimentación, la sitopía se vuelve utopía. Pero este tipo de cambios ya se están produciendo en todo el mundo. Granjeros, productores, empresarios y grupos de ciudadanos de todas partes están reconociendo el poder transformador de una alimentación que sea, en palabras del fundador de Slow Food Carlo Petrini, “buena, limpia y justa”.[1] Desde huertos comunitarios, planes de suscripción a comida ecológica, mercados agrícolas y granjas de agricultura comunitaria hasta redes internacionales como Slow Food, Transition Towns, el Pacto Alimentario de Milán y Vía Campesina, la gente está utilizando la alimentación para construir un futuro mejor y más verde, al mismo tiempo que los arquitectos y planificadores urbanos buscan reconectar la ciudad y el campo con proyectos como el plan maestro de MVRDV basado en la alimentación para Almere Oosterwold en los Países Bajos y los CPUL (paisajes urbanos de producción continua) de Bohn, que crean corredores fértiles por las ciudades hasta el campo.[2] Mientras tanto, los proyectos de agricultura regenerativa como el Knepp Castle Estate en Reino Unido, donde rebaños de bovinos Longhorn y cerdos Tamworth viven en un hábitat rico lleno de naturaleza, muestran que la productividad y la biodiversidad pueden y deben coexistir. [3]
Todos tenemos el conocimiento necesario para construir una buena sitopía; ahora lo que necesitamos es la visión política para hacerla. El legado más positivo que nos puede dejar la COVID-19 es recordar lo que realmente importa: un trabajo decente, una buena casa, pasar tiempo con la familia y los amigos, unas redes sociales solidarias y proximidad con la naturaleza. En otras palabras, cosas sencillas que cambiando nuestros valores podemos ofrecer a todo el mundo. La sitopía no debe ser una utopía; si somos conscientes del poder que tiene sacar provecho a la alimentación para organizar nuestras vidas, podemos aproximarnos al sueño utópico.
[1] Véase Petrini, C. Slow Food Nation: Why Our Food should be Good, Clean and Fair. Rizzoli, 2007, p. 93-143.
[2] Véase https://www.mvrdv.nl/projects/32/almere-oosterwold y Díaz, J. P. y Harris, P. “Urban Agriculture in Havana, Opportunities for the Future”, en Viljoen, A. (ed.). CPULs, Continuous Productive Urban Landscapes. Architectural Press, Oxford, 2005.
[3] Véase Tree, I. Wilding: The Return of Nature to a British Farm. Picador, Londres, 2018.
Publicaciones recomendadas
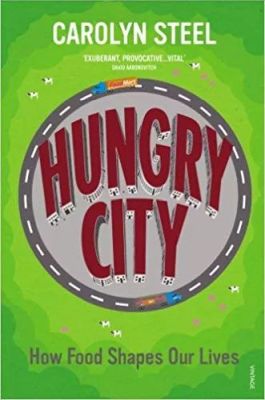 Hungry City: How Food Shapes Our Lives Chatto & Windus, 2008
Hungry City: How Food Shapes Our Lives Chatto & Windus, 2008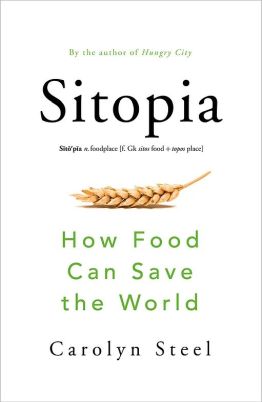 Sitopia. How Food Can Save the WorldChatto & Windus, 2020
Sitopia. How Food Can Save the WorldChatto & Windus, 2020
El boletín
Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis




