Hay alternativa, es el capitalismo progresista
- Dosier
- Jul 19
- 15 mins
¿Es el capitalismo compatible con la democracia y la prosperidad? El aumento de las desigualdades en los inicios del siglo xxi ha tenido consecuencias preocupantes en las democracias liberales, que están sufriendo el retorno del populismo autoritario. Es necesario un nuevo contrato social que democratice la prosperidad y haga posible un capitalismo inclusivo.
El gran desengaño
La economía de mercado ha dejado de funcionar en beneficio de todos. La prosperidad que crea el capitalismo no es inclusiva, solo beneficia a unos pocos; unos pocos que cada vez son menos. Los datos son abrumadores. Los trabajos, entre muchos otros, de Anthony Atkinson, Branco Milanovic o Thomas Piketty son imposibles de cuestionar y menos aún de rebatir. Aunque la pobreza global ha disminuido en los últimos veinte años, la desigualdad global y, particularmente, la desigualdad dentro de los países, van en aumento. Tanto en los países desarrollados como en los emergentes, como es el caso de China. El resultado es el empobrecimiento de los más pobres y la jibarización de las clases medias en los países desarrollados.
Este retorno de las desigualdades ha sido un gran desengaño para todos aquellos que creyeron en la promesa de la prosperidad compartida que vino asociada al experimento neoliberal de las últimas tres décadas, y está teniendo, a su vez, consecuencias preocupantes para las democracias liberales. El motivo es que esas desigualdades son el caldo de cultivo idóneo para el retorno del populismo político autoritario.
Así las cosas, las preguntas son inevitables: ¿es el capitalismo compatible con la prosperidad para todos? Y, yendo más allá de la economía, ¿es el capitalismo compatible con la democracia? ¿Hay alternativa a este estado de cosas? Pienso que sí la hay: es el capitalismo inclusivo.
Dos hechos permiten sostener la posibilidad de un capitalismo inclusivo en este inicio del siglo xxi. El primero es que ese tipo de capitalismo progresista funcionó durante los Treinta Gloriosos, periodo transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la crisis del petróleo de 1973. La desigualdad se redujo en esos treinta años, la prosperidad fue ampliamente compartida, se formaron amplias clases medias y la democracia se extendió. La razón de esa edad de oro del capitalismo inclusivo fue la existencia del contrato social cristiano-socialdemócrata de la posguerra.
El segundo es que el aumento de las desigualdades en estos últimos treinta años no ha sido homogéneo en todos los países desarrollados. En unos, como es el caso de los Estados Unidos o del Reino Unido, la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza ha vuelto a niveles de hace un siglo, en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en otros países, singularmente en los del centro y norte de Europa, la desigualdad en renta y riqueza no ha aumentado en la misma intensidad, y en algunos casos se ha reducido. Por lo tanto, con el capitalismo sucede como con el colesterol, lo hay del bueno (inclusivo) y del malo (desigualitario). Enfrentados a las mismas circunstancias de globalización, cambio técnico, climático y demográfico, vemos que hay países que funcionan mejor que otros a la hora de transformar el crecimiento en prosperidad para todos. Este diferente comportamiento tiene, de nuevo, mucho que ver con la existencia o no en cada país de un contrato social que, a través de políticas e instituciones adecuadas, transforme la prosperidad en prosperidad inclusiva.
Las élites políticas y económicas que apoyaron el experimento neoliberal prometieron que la desregulación de los mercados internos y la globalización traerían prosperidad para todos. Pero pronto se vio que no era así.
El reto vuelve a ser hoy construir en nuestros países un nuevo contrato social para el siglo xxi. Un contrato social que, además de restituir los ingresos de las clases medias y trabajadoras, permita afrontar tanto los nuevos retos sociales —por ejemplo, la nueva pobreza de los jóvenes— como los retos que vienen asociados al cambio tecnológico, al cambio climático o a la demografía de la longevidad.
Para construir este nuevo contrato social necesitamos, utilizando la expresión concebida por Karl Polanyi, una “gran transformación” que permita civilizar el capitalismo y reconciliarlo con el progreso social y la democracia.
Paisaje después de la tormenta
Para entender la sorpresa de los partidarios del capitalismo con esta nueva era de desigualdades, hay que recordar que el cambio de siglo vino acompañado de grandes esperanzas. Las élites políticas y económicas que apoyaron el experimento neoliberal, iniciado a finales de los años setenta en el Reino Unido con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan, prometieron a sus sociedades que la desregulación de los mercados internos y la globalización traería prosperidad para todos.
Hubo señales tempranas de que las cosas no iban bien para todos. Los salarios reales, y la participación de los salarios en la renta nacional, comenzaron a caer desde el mismo inicio del experimento neoliberal. Pero fue la crisis financiera de 2008, y la gran recesión económica que le siguió, la que hizo emerger los destrozos sociales que había creado ese experimento. Como sucede cuando baja la marea, la sequía de crédito, el desplome de la actividad económica y el aumento del paro dejaron al descubierto que, durante la etapa de expansión económica y euforia financiera anterior a la crisis, mucha gente se había estado bañando desnuda. Aquellos que habían perdido ingresos reales durante los años anteriores a la crisis pudieron mantener sus niveles de vida porque se les había facilitado el endeudamiento. Cuando el grifo del crédito se secó y no se pudieron renovar las deudas, esa desnudez de ingresos quedó al descubierto.
Muchos pensaron, sin embargo, que una vez superada la recesión y restaurado el crecimiento, como sucede cuando un vaso se llena hasta el borde, la recuperación económica rebosaría y haría que la prosperidad beneficiase a todos. La sorpresa fue ver cómo los salarios de los empleados y de los trabajadores permanecían estancados o se reducían, a pesar de que la actividad económica se recuperaba, los beneficios empresariales crecían y los sueldos de la alta dirección de las corporaciones se disparaban. Utilizando de nuevo la metáfora marinera, la recuperación fue como una subida de la marea que no elevaba por igual a todos los barcos. Algunos quedaban varados y otros muchos directamente hundidos bajo el peso del endeudamiento, del desempleo y de la falta de ingresos. Esta es la primera gran lección que nos ha dejado la crisis.
La segunda lección es que el gran capitalismo financiero y corporativo global ha entrado en una deriva moral abismal. No es irrelevante que The Economist, el semanario económico liberal de mayor difusión y prestigio internacional, venga mostrando su preocupación por lo que ha llamado “The new age of corporate scandals”. La sucesión de episodios relacionados con conductas moralmente cuestionables de diversa naturaleza por parte de grandes corporaciones como Boeing, Goldman Sachs, Facebook, Volkswagen, Monsanto, Bayer, Wells Fargo, Equifax, Purdue Pharma, Johnson and Johnson o la farmacéutica Teva son solo algunos ejemplos. Podría ser tentador pensar que son sucesos individuales, sin que exista causa común. Que son sucesos que se deben a factores como fallos humanos relacionados con conductas negligentes o delictivas. Pero sería un error caer en esa tentación. La explicación real es que el capitalismo corporativo se ha salido de control y es necesario volver a meter el “genio” corporativo en la botella.
La tercera lección de la crisis es una consecuencia de las dos anteriores. El malestar social con, por un lado, la desigualdad y la falta de oportunidades y, por otro, con el comportamiento de las élites corporativas, está alimentando el populismo político autoritario. A mi juicio, son las desigualdades socioeconómicas y no las identidades culturales amenazadas o humilladas las que impulsan el populismo político. Volveré más adelante sobre esta cuestión.
"La gran transformación”: un nuevo contrato social para el siglo xxi
Si estamos de acuerdo en estas tres grandes lecciones que nos ha dejado la crisis financiera y económica, entonces probablemente estaremos de acuerdo también en que necesitamos llevar a cabo una "gran transformación" del capitalismo, en el sentido con que Karl Polanyi utilizó esta expresión a mediados del siglo pasado. Una gran transformación que civilice el capitalismo y lo reconcilie con el progreso social y la democracia.
El camino para esta gran transformación no puede ser solo el de la redistribución de la renta y riqueza que crea la economía a través de mayores y mejores impuestos y de más y mejores gastos sociales. La intensidad y naturaleza del problema distributivo que tienen nuestras sociedades solo se puede afrontar si actuamos en la fase previa a la redistribución. Es decir, si actuamos sobre la distribución que hacen las empresas del excedente entre salarios, sueldos y dividendos, y sobre el funcionamiento de los mercados a la hora de fijar los precios de los bienes y servicios que compran los hogares. Si los precios de esos bienes y servicios no son precios de competencia sino precios de monopolio, se estará drenando renta disponible de las familias, especialmente de las familias con menos ingresos. Se trata, en definitiva, de prevenir antes que de curar. Si dejamos que el problema distributivo siga creciendo, la posibilidad de curarlo solo a través de la redistribución será inabordable políticamente. A la vez, el Estado ha de volver a asumir un papel fundamental en la conducción del modelo de crecimiento y de las inversiones hacia una economía sostenible socialmente y amable con el medio ambiente. Un nuevo “Estado emprendedor”, en términos de la economista Mariana Mazzucato.
Dicho lo anterior, hay margen importante para mejorar la redistribución. Al contrario de lo que los economistas de la corriente principal han sostenido hace muy pocos años, y se enseñaba en las facultades de economía, una mejor distribución de la renta no perjudica al crecimiento. Al contrario, como muestran los nuevos datos surgidos de los estudios llevados a cabo en el FMI, sociedades más igualitarias producen un tipo de crecimiento más sano y más sostenible. La conclusión de políticas de esta nueva epifanía en la relación entre equidad y eficiencia es que es mejor redistribuir que volver a endeudarse.
El instrumento para esta transformación tiene que ser un nuevo contrato social. Esta idea se va abriendo paso en diferentes ámbitos intelectuales, ideológicos y políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos. De forma explícita o implícita, estuvo muy presente en las elecciones europeas del 26 de mayo.
 © Eva Vázquez
© Eva VázquezEl contrato social de postguerra, que tanto costó construir y tan buenos resultados dio, se ha roto. Ese contrato consistió en el compromiso de aquellos a quienes les iba bien con la economía de mercado con aquellos que tenían el riesgo de quedarse atrás y no participar de la prosperidad de ese sistema económico. Las fuerzas políticas de izquierda y los sindicatos de clase, que habían tenido hasta aquel momento el objetivo de derrotar al capitalismo, aceptaron dar legitimidad al nuevo capitalismo regulado keynesiano siempre que los conservadores y liberales aceptasen la creación de un nuevo Estado social —con mayores gastos sociales e impuestos—. Se trataba de hacer real el principio de igualdad de oportunidades y lograr un reparto inclusivo de la prosperidad. Ese contrato social funcionó muy bien durante los Treinta Gloriosos años que siguieron al final de la guerra. Pero el pegamento de ese contrato comenzó a disolverse a partir de los años setenta. Como he señalado más arriba, a partir de esa fecha, las nuevas corrientes neoliberales cuestionaron el estado del bienestar. La quiebra definitiva vino con la crisis financiera de 2008. Las políticas de austeridad tuvieron un impacto indudable sobre los cuatro pilares esenciales del bienestar: educación, sanidad, desempleo y pensiones. No debería extrañar que hayan aparecido fuerzas sociales y políticas anticapitalistas, que cuestionen la economía de mercado y la globalización.
Como ocurrió en los años treinta, es en EE.UU. donde mejor se pueden identificar iniciativas innovadoras en el terreno del nuevo contrato social. La propuesta que ha hecho la joven congresista por el estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, de un Green New Deal (contrato social verde), aunque tiene elementos cuestionables, es un camino por el que se va avanzar. Recuerda el New Deal de Franklin D. Roosevelt de los años treinta. Un numeroso grupo de economistas norteamericanos (curiosamente, 3.333), entre los que se encuentran varios premios Nobel de Economía y expresidentes de la Reserva Federal, han firmado un documento que viene a ser una réplica parcial a algunas de las propuestas de Ocasio-Cortez. En los próximos años veremos probablemente cómo esas dos propuestas irán convergiendo en un nuevo contrato social.
Sin un nuevo contrato social, el malestar de nuestras sociedades seguirá siendo un caldo de cultivo propicio al populismo político y al nacionalismo.
También en Europa está surgiendo este debate. Pero hasta ahora no ha tenido propuestas similares a las norteamericanas. Algo puede, sin embargo, vislumbrarse en los discursos y las propuestas del presidente francés Emmanuel Macron. También España tiene que afrontar este reto en esta nueva legislatura. En cualquier caso, la idea esencial es que sin un nuevo contrato social el malestar de nuestras sociedades seguirá siendo un caldo de cultivo propicio al populismo político y al nacionalismo.
Además de buscar una prosperidad compartida, el nuevo contrato social tiene que permitir dos finalidades complementarias. Por un lado, reconciliar capitalismo con democracia. Por otro, reconciliar capitalismo y moralidad.
Capitalismo y democracia
A medida que el capitalismo ha dejado de funcionar en beneficio de todos, ha entrado en línea de colisión con la democracia. El aumento del populismo político liberal y autoritario está directamente vinculado al deterioro del bienestar y de las expectativas de futuro de las clases medias y trabajadoras.
Es cierto que las fuerzas políticas populistas de extrema derecha están utilizando argumentos identitarios y culturales para ganar apoyo electoral. El auge del populismo aparece en aquellas comunidades que se sienten amenazadas en su identidad y cultura por dos tipos de políticas de signo liberal. Por un lado, la tolerancia con la inmigración —que amenazaría las identidades y obligaría a competir con inmigrantes por el empleo y las prestaciones del estado del bienestar—; por otro lado, las políticas de derechos civiles con las minorías y de tolerancia en aspectos como el aborto, los matrimonios homosexuales, o las políticas de reconocimiento de derechos a los animales, de protección de la naturaleza y del medio ambiente. Es importante destacar que esos grupos ya utilizaban estos argumentos identitarios y culturales con anterioridad a la crisis financiera y económica de 2008, pero tenían escasa relevancia electoral. La indignación por la gestión de la crisis fue la razón por la cual esos grupos comenzaron a ver aumentado su apoyo electoral.
Esta evidencia empírica me lleva a sostener que son causas socioeconómicas las que están en el fondo del malestar social que alimenta la tentación populista. Las desigualdades y la creciente pobreza en los países desarrollados alimentan los sentimientos de agravio, resentimiento, rencor e ira. No solo las desigualdades de renta y riqueza, sino la desigualdad de oportunidades, de empleo, de salarios, de educación, de acceso a servicios públicos fundamentales y, quizá la más perversa, la desigualdad existencial que significan las muertes prematuras de personas pobres (por debajo de la esperanza de vida media). Y finalmente, una desigualdad olvidada hasta ahora: la desigualdad territorial.
 © Eva Vázquez
© Eva VázquezLas desigualdades y la creciente pobreza en los países desarrollados alimentan los sentimientos de agravio, resentimiento, rencor e ira.
Los críticos del capitalismo, en la medida en que consideran que la desigualdad está en la esencia misma del ADN del capitalismo, insisten en la incompatibilidad entre democracia y capitalismo. Pero conviene ir despacio con este tipo de conclusiones. Como muestran Torben Iversen, politólogo danés de Harvard, y David Soskice, economista británico de la London School of Economics, en un reciente estudio (Democracy and Prosperity. Reinventing Capitalism through a Turbulent Century), democracia y economía de mercado avanzada son elementos simbióticos. Su combinación ha resultado ser extraordinariamente exitosa para ambos en el pasado (los Treinta Gloriosos), y puede seguir siéndolo en el futuro. La cuestión, como he dicho, es lograr esa “gran transformación” asociada a un nuevo contrato social.
Capitalismo y moralidad
La finalidad última del nuevo contrato social es poner los mercados al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicio de los mercados, como ha ocurrido en los últimos treinta años de experimentación con políticas neoliberales de desregulación de los mercados. La objeción moral al capitalismo viene, fundamentalmente, del cuestionamiento de los mercados. Para muchos críticos, los mercados son esencialmente inmorales. Pero no es así. Los mercados se pueden defender desde el lenguaje de las virtudes cívicas. De hecho, la idea de mercado en los economistas clásicos es esencialmente igualitaria. Solo se puede hablar de mercado cuando los beneficios de cualquier transacción son recíprocos para todas las partes. Si la transacción beneficia a una parte y empeora el bienestar de la otra, no estamos ya ante un mercado, sino otras formas de transacción: monopolio, oligopolio o poder de una de las partes.
Los mercados necesitan límites morales, como señala con acierto Michael Sandel. Pero eso no es nada nuevo en el análisis económico, aunque ahora lo parezca. La economía surgió muy vinculada a la filosofía moral. De hecho, los grandes economistas clásicos, como Adam Smith, fueron filósofos morales. La defensa de la “sociedad comercial”, como llamaron en sus inicios al capitalismo los clásicos, estaba basada en la idea de que los mercados competitivos y acompañados por instituciones éticas y administrativas adecuadas promovían las virtudes cívicas. La Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es un elemento central de la riqueza de las naciones. Los progresistas tienen que reivindicar a Smith y no dejar, como ha ocurrido hasta ahora, que se lo apropien aquellos que utilizan su nombre y el nombre de los mercados en su propio beneficio y no por el bien común.
La gran tarea para los progresistas en este inicio del siglo xxi es moralizar y civilizar al capitalismo surgido del experimento neoliberal de las tres últimas décadas. Solo de esa forma podremos lograr una prosperidad inclusiva. El instrumento político es un nuevo contrato social.
Referencias bibliográficas
Costas, A., El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para España. Ed. Península, 2017.
Costas, A.; Arias, X. C., La nueva piel del capitalismo. Galaxia Gutemberg, 2016.
Iversen, T.; Soskice, D., Democracy and Prosperity. Reinventing Capitalism through a Turbulent Century. Princeton, 2019.
Milanovic, B., Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad global. Alianza Editorial, 2012.
Rodrik, D., Las leyes de la Economía. Aciertos y errores de una ciencia en entredicho. Deusto, 2014.
Tirole, J., Economía del bien común. Taurus, 2017.
Wilkinson, R.; Pickett, K., Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Taurus, 2018.
Publicaciones relacionadas
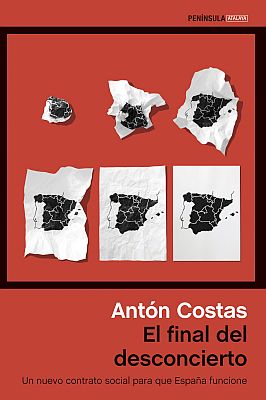 El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcioneAntón Costas. Ediciones Península, 2017
El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcioneAntón Costas. Ediciones Península, 2017 La nueva piel del capitalismoXosé Carlos Arias, Antón Costas. Galaxia Gutenberg, 2016
La nueva piel del capitalismoXosé Carlos Arias, Antón Costas. Galaxia Gutenberg, 2016
El boletín
Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis




