El fin del mundo (común)
Ciudad abierta. Los retos del futuro
- Dosier
- Oct 20
- 13 mins

El terraplanismo y otras utopías negacionistas son la expresión radical de un disgusto cada vez más difundido frente a la descomposición mental y material del mundo común. No quieren vivir en un mundo como este. El gran reto es salvar el mundo común.
El pasado mes de abril, en el momento más severo del confinamiento en Italia, una pareja veneciana de mediana edad se desplazó ilegalmente hasta Palermo, en Sicilia, donde vendió el coche para comprar una barca. Días más tarde tuvieron que ser rescatados en el mar por los guardacostas en un estado lamentable: sedientos, exhaustos, al borde del naufragio. ¿A dónde querían ir? Terraplanistas convencidos, querían verificar a ojo desnudo los límites del planeta, ese finis terrae que, según las leyendas medievales, se encontraría en la isla de Lampedusa. Erraron el rumbo y fueron recogidos en Ustica, cerca de Palermo, y obligados allí a hacer quince días de cuarentena en el puerto. Ahora bien, las convicciones de la pareja eran firmes y su valor, militante, admirable en sí mismo, digno de mejor causa. Dos veces intentaron escapar y reemprender su aventura y dos veces, inmovilizados por las corrientes, tuvieron que ser salvados del naufragio. Cuando finalmente se relajaron las medidas sanitarias y volvieron a Venecia —para alivio de Salvatore Zichichi, responsable portuario de Sanidad—, se llevaron consigo, en todo caso, la prueba de que tenían razón. Es verdad que no habían visto el borde del disco terrestre, pero no lo habían visto porque los Carabineros y los guardacostas, so pretexto de rescatarlos, les habían impedido llegar hasta él.
Rebeldes y antisistema
Podemos bromear sobre la locura de una pareja de frikis, pero es preferible extraer algunas lecciones más generales. De entrada, hay que decir que no se trata de dos chiflados. En el congreso terraplanista celebrado en la propia ciudad de Palermo en mayo de 2019, más de cien personas pagaron 20 euros cada una para asistir a las demostraciones apodícticas —con botellas de agua y bolas del mundo recortadas— de Agostino Favari y Albino Galuppini, ambos licenciados por facultades técnicas y ambos exmiembros del partido 5 Stelle, hoy en el gobierno de coalición de Italia. El propio fundador del partido, el conocido cómico Beppe Grillo, había anunciado su presencia, aunque finalmente no se presentó. Desde entonces, el movimiento terraplanista, al calor de la pandemia de la COVID-19, no ha dejado de ganar adeptos; sus páginas web y sus canales de YouTube cuentan literalmente con millones de suscriptores y seguidores, en su mayor parte occidentales de clase media con estudios, desencantados con la derecha y con la izquierda, con el catolicismo y con el comunismo, que han acabado por enhebrar en el mismo collar el terraplanismo, el rechazo a las redes 5G, la insumisión contra las vacunas y el negacionismo sanitario. Se consideran a sí mismos rebeldes y antisistema; juzgan “dogmática”, si no cómplice, a la ciencia y sus principios; y denuncian una conspiración elitista —de Gates a Soros, de la NASA al papa Francisco— orientada a construir y reproducir ese interesado holograma, como en El show de Truman, que nos oculta la realidad.
Contra el eclipse de la fraternidad: ¡esfuerzo más, ciudadanos!
Debate de la Bienal de pensamiento 2020 (en catalán y castellano)
Lo decisivo en los terraplanistas es el deseo de constitución de un verdadero mundo común frente a este del que se separan precisamente porque no es común ni lo ha sido nunca.
De la historia novelesca de la pareja veneciana, y del movimiento terraplanista en general, podemos extraer conclusiones muy serias que tienen que ver con la erosión mental y material del mundo común. Veamos: podría pensarse que en la adhesión al terraplanismo y al complotismo en general hay un impulso de distinción, un deseo de separarse de la comunidad para afirmar un saber superior, más exclusivo y verdadero, que convierte a sus iniciados en los únicos receptores —frente a la incomprensión de un mundo alienado o manipulado— del mensaje salvífico. Algo de eso hay, es indudable, y evoca, por cierto, el contexto de decadencia civilizacional en el que nació el cristianismo, una larga agonía en la que decenas de sectas religiosas —gnósticos, neoplatónicos, maniqueos— reclamaban un acceso directo y transparente a la verdad. Pero lo decisivo, a mi juicio, no es la “separación” sino, al contrario, el deseo de constitución, en paralelo, de un verdadero mundo común frente a este del que se separan precisamente porque no es común; porque no lo ha sido nunca. Ahora bien, esta impugnación radical solo es posible mediante la más audaz de las rupturas; si nos parece hilarante y casi patológico su rechazo de la redondez de la Tierra es porque se trata de la adquisición científica más antigua y más asentada de la historia de la humanidad. Como bien cuenta el paleontólogo Stephen Jay Gould, el carácter esférico del planeta fue demostrado por los griegos y recogido sin cuestionar por el pensamiento mainstream cristiano —Beda, Agustín, Bacon—; nadie lo puso nunca en duda. Fue la ideología cientifista del siglo xix la que atribuyó al mundo medieval, para enfatizar la idea de progreso, una creencia ridícula que solo habían defendido Lactancio y Cosmas Indicopleustes, dos outsiders de la cultura oficial de su tiempo.
Todos pensamos, pues, que nuestros antepasados creían en la planitud de la Tierra porque de esa manera podemos medir, frente a ellos, con condescendencia indulgente, nuestros avances y ventajas. Escoger, por tanto, este saber adquirido como objeto de demolición presupone una formidable audacia nihilista y revela la desesperación de un mundo hecho añicos. Si lo único de lo que no se podía dudar tampoco es cierto, si el único dato mayoritariamente compartido —la redondez de la Tierra— se revela falso o al menos incierto, ¿qué queda entonces de colectivo y común en nuestras mentes? El terraplanismo nutre el fin del mundo común sin objeción posible, pero sobre todo lo evidencia con radical acuidad. Es la expresión extrema de un disgusto cada vez más difundido entre los humanos: los terraplanistas no quieren vivir en este mundo, no quieren vivir en un mundo como este. Cuando se lo imaginan plano, en realidad se lo están imaginando distinto, se están imaginando otro mundo. Su delirio inexpugnable tiene, pues, una dimensión impugnativa y otra utópica. La impugnativa es total, radical, sin excepciones: no se limita a rechazar a los bancos, a las farmacéuticas, a los ejércitos, a las tecnologías, a las grandes fortunas: impugna su forma misma, amañada durante siglos por los bancos, las farmacéuticas, los ejércitos, etcétera. Pero tiene asimismo una vertiente utópica, pues reivindica otro mundo físico; afirma literalmente la existencia de otro planeta en el que no habría que estar todo el tiempo dando vueltas para volver al mismo sitio. Una Tierra plana, ¿será más fácil de gestionar? ¿Más libre, más cómoda, más liviana, menos opaca para sus habitantes?
 © Raquel Marín
© Raquel MarínEn un mundo en el que ya no hay ni datos ni tierras compartidas es necesario descender hasta el cuerpo mismo como única prueba de la existencia de la realidad exterior.
Verificar la verdad
Inseparable de esta ruptura, la otra lección de la historia de la pareja veneciana nos enseña que, en un mundo en el que ya no hay ni datos ni tierras compartidas —en el que se ha destruido la comunidad mental y material de los humanos—, es necesario descender hasta el cuerpo mismo como única prueba de la existencia de la realidad exterior; se impone el más bajo y solipsista de los empirismos. Los terraplanistas tienen que verificar con sus propios ojos la verdad (al igual que los negacionistas sanitarios el mal: “¡No hemos visto el virus!”), convencidos de que toda mediación y toda representación son un engaño, lo que entraña la demolición de todo el saber heredado, matriz de la realidad compartida, en favor de una ingenua, imposible y peligrosa relación inmediata y transparente con el objeto de conocimiento.
Digamos que todo saber, por mucho que se ocupe de un ítem independiente de nuestra voluntad, es una relación entre humanos. Puede ser de dos tipos: fiduciario o acumulativo. El fiduciario, a su vez, puede ser abstracto o concreto. Al abstracto lo llamamos Dios y, hasta que Nietzsche desmontó su maquinaria, servía básicamente para asegurarnos una correspondencia entre las palabras y los significados. El concreto se llama sociedad y comienza muy abajo y muy cerca, en la confianza con que —diría Chesterton— creemos de niños que las abejas pican porque nos lo ha dicho nuestra madre, como creemos que la hierba es verde y el cielo azul por el mismo motivo; sin este ligero y emocionante cemento antropológico no creeríamos luego en nuestros amigos ni en nuestros amantes ni en nuestros colegas; ni siquiera en el transeúnte desconocido al que preguntamos la hora por la calle. En cuanto al conocimiento acumulativo, tenemos en primer lugar la memoria institucional; el hecho de que la mayor parte de las cosas que sabemos, también de un modo práctico, nos las han contado nuestros maestros, nuestros medios de comunicación, nuestros representantes políticos; o nos las proveen materialmente instancias sumergidas en la sombra: la luz, el agua, el dinero, el derecho, la salud. El otro conocimiento acumulativo, en fin, es el de la comunidad científica que, trabajosamente y siempre de manera provisional, reduce milimétricamente la oscuridad del mundo, sin poder evitar que cada uno de sus fogonazos ilumine, sobre todo, la anchura creciente de las tinieblas restantes; por eso la ciencia tiene siempre las de perder frente a la superstición delirante: en la ciencia, al contrario que en el delirio paranoico, nunca encajan todas las piezas.
El conocimiento es un vínculo entre humanos asumido de forma rutinaria, al igual que asumimos el suelo bajo nuestros pies. El terraplanismo, como utopía negacionista radical, ilumina la catastrófica pérdida de este vínculo.
El instrumento más inseguro
El conocimiento, en definitiva, es un vínculo entre humanos asumido de forma rutinaria, al igual que asumimos el suelo bajo nuestros pies. Ahora bien, el terraplanismo, como utopía negacionista radical, ilumina la catastrófica pérdida de estos vínculos indispensables para nuestra supervivencia mental y material. Y si no podemos confiar en un dios ausente, en una sociedad desarticulada, en unas instituciones fallidas, en una ciencia a veces cómplice del capitalismo, acabamos recurriendo, para conocer, al propio cuerpo desnudo, solitario y vulnerable, al instrumento más inseguro, más engañoso y menos perspicaz. Si el cuerpo en soledad no es capaz de distinguir el color rojo del verde, ¿cómo va a poder reconocer los límites, las dimensiones, la forma del planeta? Hay algo trágicamente frágil en esta confianza en los propios ojos y en la transparencia del mundo como último refugio frente a la catástrofe colectiva: quien solo tiene su cuerpo para conocer es como quien solo tiene su cuerpo para darse a conocer, tal y como le ocurre al inmigrante que, despojado de pasaporte, reducido a su nuda existencia humana, queda expuesto a todas las violencias. Cuando se ha dejado de confiar en los saberes fiduciarios y en los saberes acumulativos y se está a merced de la propia experiencia, se puede creer en cualquier cosa. Paradójicamente, el máximo escepticismo es el umbral de la máxima credulidad. Y la máxima credulidad es la maldición gnoseológica de un cuerpo vulnerable y sin compañía.
El terraplanismo, con todas sus concomitancias conspiratorias, es la expresión radical, como decíamos, del disgusto general frente a la descomposición mental y material del mundo común. ¿Cómo defender ese mundo? Hay que comprender, de entrada, que no se ha descompuesto solo; que los antisistema de hoy, como los comunistas de antaño, tienen razón al desconfiar de las farmacéuticas, de los grandes poderes económicos, de la iatrogénesis médica. La diferencia es que el comunismo, con todos sus errores y supersticiones políticas, conocía más y mejor porque era, en todo caso, un proyecto colectivo intelectualmente poderoso y podía distinguir, al menos a veces, entre la historia del capitalismo y la historia de la ciencia. Esta diferencia entre el terraplanismo y el comunismo, por cierto, mide bien la envergadura del deterioro civilizacional que estamos viviendo. ¿Cómo defender entonces en nuestras cabezas un mundo común que ha sido salvajemente erosionado en el exterior? Puesto que sabemos lo que se ha destruido, sabemos lo que hay que reconstruir; y si la destrucción ha sido material, sabemos que la reconstrucción también debe serlo.
Tenemos que reconstruir materialmente las condiciones en las que puedan darse de nuevo relaciones de conocimiento entre humanos, tanto fiduciarias como acumulativas. Tenemos que salvar las familias porque solo el amor verdadero (que necesita techo, sueño, salud, comida digna) puede tomarse la molestia de explicarle a un niño que las abejas pican. Tenemos que salvar las instituciones porque solo una democracia verdadera (que necesita un Estado social y de derecho) puede hacer creíbles las palabras de los políticos y las noticias de los periódicos. Y tenemos que salvar las grandes conquistas científicas porque solo una verdadera comunidad de conocimiento (incompatible con el capitalismo destituyente y sus hybris tecnológicas) puede hacer creíbles las medidas sanitarias y las fundadas alertas sobre el fin del mundo (común).
Lo que sí sabemos todos, incluidos los terraplanistas, es que las criaturas redondas son más frágiles que las planas.
Publicaciones recomendadas
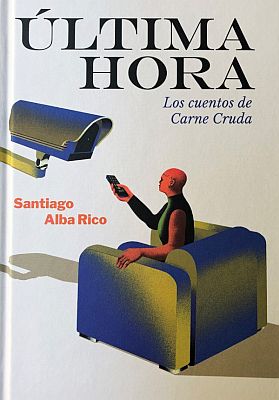 Última hora. Los cuentos de Carne CrudaSantiago Alba Rico. Arrebato, 2019
Última hora. Los cuentos de Carne CrudaSantiago Alba Rico. Arrebato, 2019 Nadie está seguro con un libro en las manos: lecturas inconvenientesSantiago Alba Rico. Catarata, 2018
Nadie está seguro con un libro en las manos: lecturas inconvenientesSantiago Alba Rico. Catarata, 2018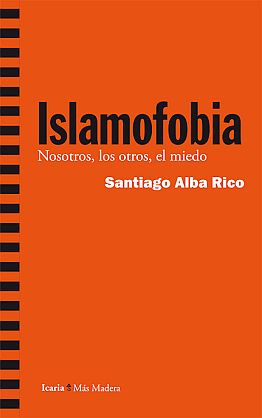 Islamofobia. Nosotros, los otros, el miedoSantiago Alba Rico. Icaria, 2015
Islamofobia. Nosotros, los otros, el miedoSantiago Alba Rico. Icaria, 2015
El boletín
Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis




 Contra el eclipse de la fraternidad: ¡esfuerzo más, ciudadanos!
Contra el eclipse de la fraternidad: ¡esfuerzo más, ciudadanos!